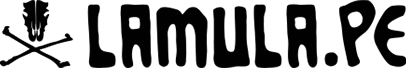No hay justicia si no tenemos poder
(Escribe: María Torres Sánchez)
“No hay justicia si no tenemos poder”
(Participante del Taller Macro regional Huancayo)
En el marco de la implementación del Reglamento de la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, Ley Nº 29785, el Estado y las organizaciones indígenas nacionales más representativas del Perú (CNA, CCP, CONACAMI, ONAMIAP y AIDESEP) y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú, que conforman la Comisión Multisectorial Temporal[1], llevaron a cabo seis talleres Macro regionales en distintas partes del país, cuya finalidad era recoger los aportes de los pueblos indígenas sobre el Proyecto de Reglamento presentado por el Viceministerio de Interculturalidad.
Más allá de las críticas que pueda tener sobre el desarrollo de estas Macro regionales, que fueron poco o nada interculturales, entre otras razones, por el poco conocimiento que tiene el Estado (INDEPA y el Viceministerio de Interculturalidad) sobre la forma de organización de los pueblos indígenas, así como por la falta de consideración y respeto hacia ellos que se manifestó en el cambio de fechas con pocas semanas de anticipación y de manera unilateral; quiero aprovechar esta experiencia para reflexionar sobre el fundamento de los derechos indígenas, sobre la base de una frase que dijo un participante indígena en el Taller Macro regional de Huancayo: “No hay justicia si no tenemos poder”.
Se ha vuelto todo un debate el tema de si los pueblos indígenas (que en el Perú en su mayoría son las comunidades campesinas, comunidades nativas, rondas campesinas, aunque no se agota en estas) tienen derecho a veto, qué es lo que hay que consultar y en qué tiempo, o si las concesiones u otras medidas administrativas o legislativas no consultadas desde 1995, fecha en que entra en vigencia en el país el Convenio 169 de la OIT, deben suspenderse o derogarse. Los dos frentes del debate son, por un lado, garantizar la seguridad jurídica de los inversionistas, así como el buen rumbo económico del país; y por el otro, garantizar los derechos de los pueblos indígenas, hacerlos exigibles y apostar por un país en el cual se respete el derecho de todos los ciudadanos, incluso cuando estos son indígenas.
Estos dos frentes se expresan como excluyentes, cuando en realidad deberían apostar por convivir en armonía, aunque el primero debe entender que si existieran jerarquías de intereses en un estado de derecho, debería salir ganando el respeto y exigibilidad de los derechos fundamentales, sobre todo cuando hablamos del derecho a la libertad y a la igualdad. Es válido decir que para que los derechos sean efectivos se necesita de una buena economía que los garantice, pero, apostar por proyectos o leyes que tienen como fin beneficiar a unos cuantos a costa de la vida e integridad de otros, además de inmoral, es inconstitucional. Y es que me da la impresión que los que apuestan por lo último lo hacen porque desconocen la realidad de los pueblos indígenas, sus virtudes y sufrimientos.
Algunos tienen miedo de que el Estado les reconozca a estos pueblos derechos como la consulta, el consentimiento (mal llamado veto), el territorio, etc. En primer lugar, debemos aclarar que el reconocimiento de esos derechos, entre muchos otros, ya no está en discusión; si realizamos un análisis del marco jurídico peruano sobre los derechos de los pueblos indígenas, todo buen abogado experto en el tema afirmaría que estos derechos ya forman parte del ordenamiento jurídico peruano desde hace años. Por tanto, no debería formar parte del debate si el Perú debería reconocer estos derechos, pues ya lo hizo. La ratificación del Convenio 169 de la OIT, la participación del Perú en la Asamblea General de Naciones Unidas que aprueba la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como la aceptación de la jurisdicción de la Corte Interamericana son expresiones de voluntad del Estado que nos permiten afirmar esto. ¿Y cuáles son las implicancias?
El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el ámbito internacional y nacional tiene como finalidad reivindicar a estas poblaciones del despojo territorial, político, económico, social y cultural que sufrieron desde la conquista española y posterior República. Pues la exclusión, explotación e indiferencia que sufrieron sus ancestros es la misma que ellos corren el día de hoy. Esta reivindicación se da en un contexto mundial en que sabemos que todos los pueblos son iguales, y por tanto todos los pueblos tienen derecho a ser libres y a determinar su propio desarrollo económico, social y cultural libremente (derecho a la libre determinación de los pueblos). A muchas personas les parece injusto que estos pueblos tengan más derechos que cualquier otro ciudadano, y alegan el derecho a la igualdad para negárselos. Lo que no se dan cuenta es que se trata de una discriminación positiva, precisamente por la finalidad reivindicativa de tales derechos. Lo injusto es que durante casi 500 años ellos no hayan podido gozar de los mismos derechos que el resto de la población, incluso cuando se supone todos éramos libres e iguales.

Reconocerles a estos pueblos derechos a la libre determinación, al consentimiento[2] (que es la facultad de decidir si un proyecto, programa o medida legislativa o administrativa va o no va, y la obligación del estado de respetar dicha decisión) o a la propia jurisdicción no es otra cosa que darles poder a los pueblos indígenas, poder que se les quito a sus ancestros cuando vinieron los españoles o poder que nunca se les concedió, como sí se hizo con el resto de la población. Y esto es lo que asusta a la mayoría de ciudadanos que están a favor de las grandes inversiones que no respeten ni el medio ambiente ni la vida, salud e integridad de las personas y pueblos. Si los pueblos indígenas tienen poder, entonces las actuaciones de los inversionistas se verán limitadas. Los intereses del resto de la población también, pues ya no podrán imponer su modelo de desarrollo (reducido en el consumismo e individualismo), ahora se verán forzados a buscar compatibilizar estos con los de los pueblos indígenas, que si bien ambos tienen mucho en común, las diferencias se hacen notar. El Estado también se asusta, pues las decisiones ya no vendrán desde los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), en tanto estos no recogen en nada las visiones y prioridades de desarrollo de estos pueblos, más aún, a lo largo de los años las han excluido, interiorizado y discriminado.
Ahora el Estado se ve obligado a consultar, y en algunos supuestos a respetar la decisión de los pueblos indígenas. Esto no significa que ellos estarían formando un nuevo Estado, pues tampoco es una demanda de ellos. Existen límites a sus derechos, en tanto pertenecen a un país. Pero lo “nuevo” es que ahora el Estado también tiene límites cuando va a regular o implementar políticas susceptibles de afectarles. Y estos límites no siempre estarán determinados por las normas oficiales, sino por su propio derecho indígena. Las normas oficiales lo que permiten/obligan es a dialogar con los pueblos indígenas a fin de saber cuáles serían esos límites: qué visión de desarrollo o prioridad estaría siendo afectada, por ejemplo.
Bien saben estos pueblos que el Estado solo se reivindicará con ellos cuando les “ceda” poder, un poder que les fue enajenado hace muchos años, y que a lo largo de la historia se les ha negado. Se trata de un poder que le pertenece a todo ciudadano y a todo pueblo, y que debido a la discriminación histórica, hoy en día a los indígenas se les otorga más. Hay sectores que no están de acuerdo con esto porque piensan que ellos lo van a hacer mal, que su poca educación es un límite para el desarrollo. Para ellos tengo dos objeciones. La primera, ¿y es que acaso no tenemos como jueces, congresistas y ministros a gente corrupta, incapaz e ineficiente que hacen del país una vergüenza? Siempre habrá gente que haga mal las cosas, con educación o no, así como gente que si tiene la oportunidad de acceder a una buena educación, lo hará excelentemente. Así que si la crítica es la falta de educación, pues entonces mejoremos eso. Además, debo decir que desde mi experiencia trabajando con líderes y organizaciones, hay mucha gente capacitada para gestionar con el Estado. En segundo lugar, si la idea es respetar y promover el desarrollo de los pueblos indígenas, son ellos los que deben guiar al Estado en esto, quiénes mejor que ellos para garantizarlo. Y es que no olvidemos que la agenda es reivindicar las visiones y prioridades de desarrollo de estos pueblos, y no seguir imponiendo nuestra cultura y desarrollo, para esto sí necesitaríamos grandes expertos que hayan estudiado en las universidades más prestigiosas del mundo. No significa que no necesitemos a estos últimos, pero hoy en día su participación no debería ser protagónica. Se trata de un diálogo de igual a igual, entre el Estado y los pueblos indígenas, valorando y respetando lo desconocido.
Considero que todo político (no indígena según el Convenio 169, pues en el Perú todos tenemos ancestros indígenas) tiene que tener en cuenta dos cosas: el respeto a lo derechos de los pueblos indígenas, que son el sector más excluido de nuestro país; y reflexionar sobre la forma como hará compatible ambas visiones del desarrollo, la indígena y el consumismo e individualismo. Para lo primero, es conveniente informarse sobre cuál es ese marco de derechos; y para lo segundo, informarse más sobre los problemas y virtudes de estos pueblos, acercándose a su realidad. No nos limitemos a enorgullecernos de las comidas típicas, los lugares turísticos, las vestimentas y la música; sino de la totalidad de las culturas, conformada por las personas, su modo de vivir, su espiritualidad, su propio derecho, su fortaleza frente a la historia.
[1] Esta Comisión, creada por R. S 337-2011-PCM, es la encargada de emitir un informe para proponer el Proyecto de Reglamento de la Ley Nº 29785. Está conformada por representantes de los 14 ministerios y de 6 organizaciones indígenas.
[2] Este derecho es reconocido en el ámbito internacional para determinados supuestos, como por ejemplo: derrame de desechos tóxicos, actividades militares, traslados poblacionales, megaproyectos, entre otros.