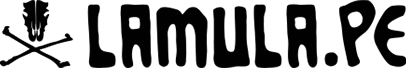Las palabras y las cosas: nota crítica al lenguaje político peruano
(Escribe: Carlos Trinidad Alvarado)
Pequeña infografía de la historia peruana: X afirma que A es un argumento, digamos, irrefutable. No dice precisamente irrefutable, pero acude a cierta fraseología esotérica (historia, social, república, acción, democracia, popular, patria) que hace enfática la dirección material de su discurso. Luego, frente a un auditorio distinto, quizás abrumado por las muestras rotundas de afecto, X afirma la validez de –A. Todo ello con el mismo continente impasible y sereno. Todo ello con la misma técnica impersonal e inexorable.
Con la misma naturalidad, diría el poeta.
Finalmente, cuando las circunstancias favorecen la ecuanimidad, X afirmará que A y –A son realizables, simultánea y axiológicamente realizables, pero para entonces tiene a B, que sin ser A tampoco es –A, sino más bien una categoría nueva, una dialéctica asombrosa: A y –A conviviendo en un lugar, escenario e interregno sorprendentemente viable.
Por último: X, cercado por cierta prensa (resentida, menor, subalterna), reconocerá su lugar en la dinámica de la historia y apelará al silencio y su rostro adquirirá el enigmático candor de la gracia: la fatalidad lo ha llamado a ser el Ramón Castilla del nuevo siglo y desde ahora sus obras hablarán por él.
En X se cifra la historia de la política peruana. En X se recude (y se explica, se entiende y –finalmente- se compadece) el lenguaje de la política peruana. Con sus contradicciones agónicas, con sus palmarias limitaciones, con su fiel apego a una tradición retórica propia del modernismo literario, el lenguaje político peruano ha tenido un itinerario que lo ha llevado de la grandilocuencia bipolar al silencio cínico.
García es quién mejor explotó el recurso del doble pensar orwelliano. La libertad en García era desde un artefacto radical antiimperialista hasta la legitimación de la impunidad más conservadora. Y tenía todo para ser convincente: una formación superior a la del político promedio, una oratoria arrolladora, acaso industrial, la inteligencia suficiente para intuir (y acentuar) el desastre; pero sobre todas las cosas una falta de escrúpulos realmente prodigiosa.
En el fondo, García fue consecuencia del APRA, el partido que tuvo por doctrina la asimilación mimética al medio, que hizo de sus principios una materia moldeable a la medida de sus líderes, y que convirtió en programa la convicción de que el poder lo justifica todo.
Pues qué es el APRA sino la historia sucesiva (y sistemática) de la contradicción. La arqueología de un lenguaje que evoca al estado republicano y la tradición liberal francesa para explicar por igual el heroísmo aprista del 33 y también su pacto con Odría y la oligarquía criolla.
Pero también la izquierda no está bien librada. Sin el brillo de García, con mayores insuficiencias para moldear sus dogmas revolucionarios a las necesidades del “partido” y las exigencias de las denominadas “condiciones objetivas”, heredó del marxismo un vocabulario de abstracciones y, sobre todo, un método en el que cabían todas las inconsistencias posibles: la dialéctica. La dialéctica explicaba las transiciones chinas, que Castro luchara en nombre de la libertad aprisionando (y fusilando) a miles de disidentes, que la Primavera en Praga del 68 no sea lo que fue (una reacción totalitaria a la reforma), o que democracia, libertad y desarrollo llegara a significar, dialécticamente, burocracia, sectarismo y estatismo.
Y hasta entonces, el ciudadano promedio acusaba a sus pares políticos, los políticos profesionales, de hacer de la política un discurso ininteligible, insincero, inmaterial. Un vano ejercicio del tedio. Y en verdad lo era: la imprecisión, la confusión, el monólogo y la abstracción desplazaron los parámetros clásicos del discurso; claridad, racionalidad, rigurosidad, ecuanimidad e impersonalidad. En el fondo, los políticos compartían un mismo desprecio por el lenguaje. Un mismo desprecio (o temor) por la libertad que el lenguaje inspira y fomenta. En última instancia: una renuncia a comunicar. Y para tal efecto, asfixiaron el lenguaje limitando su sentido a la repetición asordinada de dogmas de manual o en instrumentos desnaturalizados, polisemánticos, lo suficientemente flexibles para mutar de medio en el momento más propicio.
Esto llevó, naturalmente, a que la gente desconfíe del político tradicional formado en una organización, en un programa, en una retórica. Pero también de la política entendida como canal en que se discuten y problematizan las cosas públicas. El desprecio a la comunicación hace patente, en el fondo, un descrédito propio: se desprecia los recursos con que uno cuenta para comunicarse. Pero también exterioriza un desprecio por el interlocutor, pues se cuestiona (y subestima) la capacidad del receptor para entender la dimensión real del mensaje. Existe ahí una visión paternalista que entiende al interlocutor como menor de edad o idiota.
Todo ello fue un caldo de cultivo para la llegada de Fujimori. Fujimori, un político pragmático, limitado, gris, retóricamente mediocre, sin organización ni programa, dio forma a aquello que en los últimos 20 años ha sido la nueva prefiguración del lenguaje político peruano: el silencio. O la expresividad de la obra física.
El carisma de este tipo de políticos está en su opacidad. También en su maleable capacidad de afrontar los más incómodos momentos con el repliegue y la huida. No dicen nada porque en el fondo no tienen nada que decir. Y eso es lo que ilustra su impacto con la población: reducen la acción política a la pura maquinalidad. No esconden su falta de ideas con ideologías ad hoc o con suntuosos fraseos discursivos, pues convierten su enorme limitación en un talento: la sinceridad de lo simple. De ese modo, el lenguaje de estos políticos se reduce a múltiples variaciones sobre lo mismo: la obra: el hecho material y concreto de la acción pública. Es la cumbre del lenguaje ejecutivo: la gestión deja de ser un medio para transfigurarse en fin político.
El problema con estos gestores es que su silencio no se circunscribe a una elección individual sobre la forma en que se materializa su propia acción política, sino que se ramifica por todo el aparato del estado (y la esfera pública). En el gobierno de gestores no hay respuesta del estado a las exigencias de los ciudadanos. La única respuesta posible es la obra y la inexpresividad de la administración que es la suma de papeles y trámites burocráticos. Es el gobierno de la impersonalidad y la tecnocracia inexpresiva. El político deja entonces de ser el sujeto que responde por el estado, que hace suya una representación comunitaria y que materializa nuestra relación con el poder. Se resigna a un rol subsidiario, periférico, elemental, en la maquinaria de un poder que lo excede.
El correlato final de un gobierno de gestores estriba en que las decisiones que afectan la esfera pública se sustraen de la deliberación y discusión democrática, y son proclives a la arbitrariedad, la corrupción y la influencia de las élites económicas.
Si antes se sufría por el abuso del lenguaje, se sufre ahora por su desaparición. Y revela además que si antes nos victimizábamos por el lenguaje insincero de los políticos, hoy nos hemos permeabilizado con la neutralidad cínica del político de turno: “No dice nada, pero hace obras aunque robe”. Y en el fondo, estos políticos también nos subestiman. Ahí está Castañeda: elude cualquier responsabilidad apelando a sus obras y al cemento programático. La lógica es clara: asume que el receptor del lenguaje es incapaz de entender la afasia comunicativa, el enorme hiato racional entre la pregunta y la respuesta.
En ese marco, ¿cuál es nuestro rol? En principio, debemos de devolverle dignidad y honra a la política. Eso pasa por hacer que su lenguaje esté preñado de aires nuevos, de vida, de realidad: hay que restituirle sentido (y contenido) a las palabras. Hay que crear una relación íntima, concreta, necesaria, entre expresión y experiencia.
Eso pasa también por renovar nuestro sistema de referencias conceptuales. Por desterrar todo tipo de lenguaje que no exprese más que la prolongación de la política tradicional y su lenguaje agónico.
Hay que prescindir de la solemnidad en todas sus formas.
Hay que prescindir del pasado.
Pero sobre todo pasa por conectar con la gente. Por privilegiar la comunicación y lo que en ella es esencial: el mensaje y, finalmente, el interlocutor. Una política que dialoga consigo misma o que renuncia a dialogar está condenada al fracaso y a olvidar que su esencia está (siempre estuvo) en el otro.
Finalmente, hay que darle a la política una nueva sensibilidad. Un nuevo vocabulario de sensaciones: las viejas palabras (los viejos actos, las viejas formalidades) no pueden explicar una realidad nueva, efervescente, volátil, que siempre excede las categorías y los corsés del lenguaje. Quizás es hora de descubrir el humor, la ironía, el lenguaje lúdico, la risa. Volver a descubrir que reírnos de nosotros mismos es el primer paso para entender quiénes somos y quienes seremos.
Febrero 2011